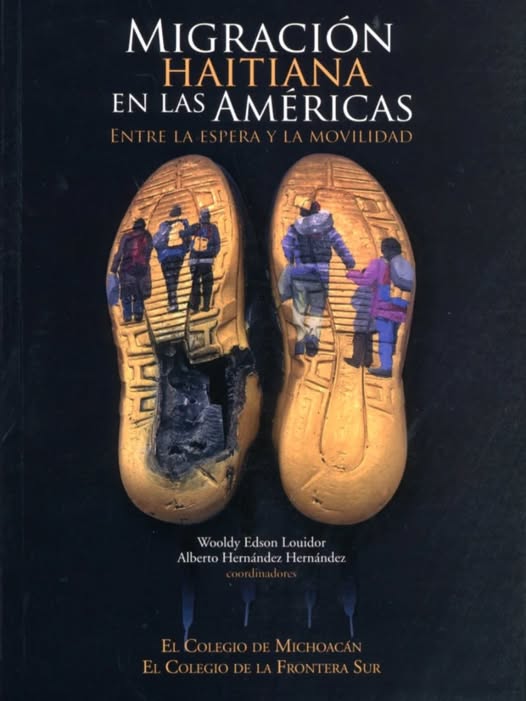El diálogo sobre la crisis haitiana y sus repercusiones en la República Dominicana, sostenido entre el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, constituye un hecho político sin precedentes. Pocas veces la clase dirigente nacional se ha mostrado tan cohesionada frente a un tema tan sensible.
En el papel, el esfuerzo parece exhaustivo: verja perimetral “inteligente”, centros de comando y control, torres de observación, escáneres vehiculares, videovigilancia biométrica, interoperabilidad de datos con organismos internacionales, creación de unidades especializadas contra la trata y el tráfico de personas. Se suman además la modernización de la Dirección General de Migración y el registro biométrico obligatorio en los mercados fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. El documento final resume, en esencia, un entramado institucional y tecnológico que busca convertir la frontera en un espacio bajo supervisión total. Hasta ahí, todo parece coherente, sobre todo considerando “la que está cayendo” del otro lado de la frontera.
Lo preocupante es que en esa retórica de “control efectivo” y “soberanía nacional” late un vacío evidente: el lugar que ocupa la dignidad humana de los inmigrantes haitianos. Aunque el acuerdo menciona en algunos puntos la necesidad de respetar los derechos humanos, lo hace de forma lateral, casi como una nota al pie frente al énfasis en seguridad, orden y lucha contra redes ilícitas.
Desde luego, la República Dominicana tiene derecho a regular sus fronteras y a defender su soberanía. Eso no se discute. Pero a mi juicio, ninguna política migratoria puede llamarse justa si sacrifica, en nombre del control, la dignidad de quienes cruzan la frontera buscando trabajo, refugio o simplemente un futuro mejor para sus hijos. La experiencia histórica demuestra que cuando los derechos humanos se subordinan a los discursos de seguridad, el resultado siempre es discriminación, xenofobia y violencia institucionalizada.
Es cierto que el documento oficial reconoce que la migración haitiana ha aportado mano de obra indispensable en sectores estratégicos como la agricultura y la construcción. Pero esa mención aparece desprovista de humanidad, como un dato frío de mercado laboral, sin el reconocimiento genuino a generaciones de trabajadores haitianos que han sostenido parte de la riqueza dominicana. En cambio, se insiste en los “costos” que la migración representa para salud y educación, pasando por alto los beneficios económicos, sociales y culturales que Haití ha brindado a lo largo de la historia.
No se trata solo de cifras. Haití no es únicamente un país en crisis: fue la primera nación negra libre del mundo, pionera en la abolición de la esclavitud, inspiración para las luchas emancipadoras de América Latina y apoyo concreto en los inicios de la independencia dominicana. Esa memoria histórica, ausente en el documento, debería formar parte de cualquier reflexión seria sobre la relación binacional.
Quiero destacar un hecho que me marcó personalmente: hace unos años, visité un mercado en Dajabón y vi cómo dominicanos y haitianos intercambiaban productos, sonrisas y consejos como si fueran vecinos de toda la vida. Esa imagen me parece, hasta hoy, una metáfora de lo que podría ser la vida en la isla: convivencia sin muros, riqueza compartida y colaboración cotidiana.
Más allá de muros y escáneres, hay una verdad imposible de ocultar: dominicanos y haitianos compartimos una isla, una geografía y, en gran medida, un destino común. Imaginemos un enfoque distinto, en el que la frontera no sea cicatriz sino puente; en el que la riqueza cultural compartida —la música, la gastronomía, las tradiciones religiosas y artísticas— se entienda como patrimonio común y no como amenaza. La vida en esta isla sería, sin duda, más justa, más próspera y más armónica si la convivencia se asumiera desde la hermandad y la cooperación, y no desde la desconfianza.
El acuerdo firmado habla de cooperación internacional, de alianzas con organismos como la OIM, UNICEF o la Unión Europea, y de modernización institucional. Todo eso es valioso y necesario. Pero el verdadero desafío no está en instalar más cámaras ni en reforzar unidades de inteligencia: el desafío es construir una política migratoria humanista y binacional que coloque en el centro la dignidad humana, la justicia histórica y la cooperación solidaria.
La gran pregunta es esta: ¿será la República Dominicana capaz de demostrar que el respeto a los derechos humanos está por encima de cualquier cálculo político? Porque, si no lo hace, la isla compartida seguirá siendo un territorio dividido, donde el muro pesa más que la memoria y la seguridad más que la humanidad. Y, sin embargo, todavía hay esperanza. Cada sonrisa compartida en un mercado, cada gesto de solidaridad entre vecinos de ambos lados de la frontera, nos recuerda que la isla puede ser un hogar común.
Ojalá llegue el día en que dominicanos y haitianos construyamos juntos, no muros, sino puentes de respeto, cultura y amistad. Entonces sí, esta isla brillará no solo por su belleza natural, sino por la riqueza de su convivencia y su historia compartida.